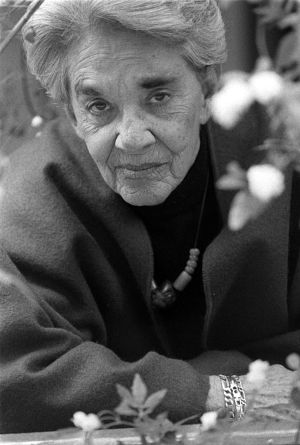Dirán que este 5 de agosto ha muerto en Cuernavaca, Morelos, Isabel Vargas Lizano, nacida en 1919, natural
de Costa Rica, referente de la canción mexicana, amiga de grandes
artistas del siglo XX, cantante de oficio y dueña de un sentimiento que
conquistó ambos lados del Atlántico. Pero la verdad es que Isabel Vargas
Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, la voz que trascendió
rancheras, boleros, corridos revolucionarios, tangos y canciones cubanas
para forjar un estilo dulce y desgarrado, hondo y bravío, macho y
femenino… la verdad es que no ha muerto, solo ha comenzado esta noche de
agosto su balada inmortal.
Chavela era como los toreros, siempre se despedía y siempre
regresaba. No se le dio la gana morirse en su último viaje a España,
cuando el 12 de julio fue ingresada en el hospital por agotamiento.
Los peores augurios tuvieron que esperar. Pisaría de nuevo México. Todo
fue aterrizar para que comenzara el canto chavelesco: “Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me figuraba, que no les volvería a ver”. La letra de El Ausente fue el saludo que pusieron sus amigos en la cuenta de Twitter abierta a nombre de la Vargas.
“México lindo y querido, qué bello es volver, qué bello es respirar tu
aire y ver la luna junto al Chalchi. México creo en ti”. Del Chalchi, su escarpada montaña de Tepoztlán, se despediría el 30 de julio, cuando se la llevaron al hospital donde dejó de respirar a los 93 años.
No la venció el alcohol ni el olvido. No se perdió en la fama ni en
los recuerdos. Mostraba la misma pasión por los grandes que por las
simples cosas. Le aburría que le preguntaran por Frida Kahlo, pero le
divertía recordar, de buenas a primeras, lo que vivió con la pintora y
con Diego Rivera al poco de haber llegado a México.
“Me invitaron a una fiesta en su casa. Y ya me quedé, me invitaron a
quedarme con ellos a vivir y aprendí todos los secretos de la pintura de
Frida y Diego. Secretos muy interesantes que nunca desvelaré, jamás. Y
éramos felices todos. Éramos una gente que vivía día con día, sin un
centavo, tal vez sin qué comer, pero muertos de la risa. Todo el tiempo.
Me fui acostumbrando a ellos, acostumbrándome a sus costumbres”, le dijo Chavela a Pablo Ordaz, de EL PAÍS, en abril de 2009, fecha en que celebró sus primeros noventa años.
Cuando ya nadie creía que podía cantar dio un recital en el Teatro de
la Ciudad en 2009. Cuando ya todos se resignaban a la eternidad de
clásicos como La Macorina o Piensa en Mí, produjo el año pasado el disco La Luna Grande.
Cuando pocos creían que podría viajar, regresó la primera semana de
julio a Madrid, donde la muerte le coqueteó sin éxito. Murió viviendo.
Con su última gira todavía fresca, como los grandes, sin importar la
edad, activa como siempre desde
que descubrió su destino y no supo hacer más nada que cantar y amar.
“Las personas, simplemente, aman o no aman. Los que aman, lo harán
siempre a todas horas, intensa y apasionadamente. Los que no aman, jamás
se elevarán ni un centímetro del suelo. Hombres y mujeres grises, sin
sangre”, dijo alguna vez.
El calendario de la vida de Chavela está hecho de saltos y leyendas
que incluso confunden la fecha misma de su nacimiento (se enojaba cuando
intentaban corregirle la mentira sobre su edad). De recuerdos amargos de Costa Rica,
país que dejó a los 14 o a los 17 años, la fecha que gusten es buena, y
al que regresó al arrancar el siglo XXI para confirmar, siete meses
después, que ella era de México, pero ya no de la capital, con sus
fríos, sus chubascos traicioneros y sus madrugadas de fiesta. Para
amanecer en sus últimos años eligió Tepoztlán, un pueblo de clima
templado donde ella amanecía dialogando con El Chalchi, su monte-chamán.
“El Chalchi me habla y se queda callado de una estrella a la otra, se
queda de un silencio armonioso, es muy bello, y como sabe que yo
detesto el invierno, que vienen los fríos, las noches de Agustín Lara.
En esta noche de frío/ de duro cierzo invernal/ llegan hasta el cuarto
mío/ las quejas del arrabal…”, así contestaba una pregunta de EL PAÍS en noviembre pasado, mitad hablando, mitad canción que salía incontenible.
“A comienzos de los años cincuenta, en un momento que resultó
decisivo para la historia de la música en aquel país, se cruzaron las
trayectorias del compositor que llevó la canción mexicana hacia lo más
alto y la cantante que la puso boca abajo, que le dio la vuelta para
mirar a lo más hondo”, dice Enrique Helguera de la Villa, en el prólogo Dos vidas necesito: las verdades de Chavela, volumen editado en España por la propia cantante y su coautora y amiga María Corina.
El arrabal reivindicado. Hoy que escuchar rancheras puede ser hasta chic. Hoy que mujeres vestidas de hombre son cool.
Hoy que ser lesbiana es por fin y poco a poco reconocido como lo que
siempre fue, una condición que no admite adjetivos, hoy el tamaño de
Chavela solo ha crecido, pues vivió cada etapa sin pedir permiso, sin
rogar perdón. “Yo nací así. Desde que abrí los ojos al mundo. Yo nunca
me he acostado con un señor. Nunca. Fíjate qué pureza, yo no tengo de
qué avergonzarme... Mis dioses me hicieron así”, dice Chavela, citada en
el documento que el gobierno mexicano sometió en la primavera al premio
Príncipe de Asturias al hacer de la cantante su candidata para el galardón de las artes.
En ese mismo dossier, Carlos Monsiváis explica: “Cuando Chavela
Vargas empezó a cantar a finales de los cincuenta, sorprendió por su
actitud desafiante y su apuesta radical. No sólo fue su apariencia la
que se saltaba las reglas establecidas, sino que musicalmente prescindió
del mariachi, con lo que eliminó de las rancheras su carácter de fiesta
y mostró al desnudo su profunda desolación”.
El recientemente fallecido Carlos Fuentes
dijo que “oír a Chavela es saber que no somos parte del rebaño, parte
del montón. La oímos y sabemos que canta para nosotros, y sentimos que
nos quiere, que nos aprecia, que nos necesita”. Quizá eso pasaba por la
honestidad de la cantante: “jamás ensayé, jamás preparé nada. Era la
espontaneidad. Era entrar en una cosa sagrada, cada canción, y así las
iba cantando, a veces conciertos de horas, y no me daba cuenta”, dijo
Chavela a este reportero en su casa de Tepoztlán en noviembre pasado.
Las décadas pasaron y ella se quedó sola. Murieron sus compositores y
amigos José Alfredo, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez, Tata Nacho, Cuco
Sánchez, Manuel Esperón. Se volvieron mito Pedro Infante, Diego Rivera,
Frida Kahlo y Trotsky. Desaparecieron escenarios como El Patio y otros
entraron en letargo, como El Blanquita. El México de los años setenta se
hundió en la crisis económica y Chavela en el alcohol. Pero ella
resurgió. En 1991, cantó en Coyoacán y volvió a convivir con los
grandes, para empezar con Werner Herzog, que la invitó a El grito de piedra. Quince años de retiro que no hicieron mella: “se me abrieron las puertas: esperaban que yo volviera”.
El año siguiente ya era un triunfo en España, donde en 1992 recibió
la medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en Kika (1992) La flor de mi secreto (1995) y Carne Trémula (1997), cintas de su “alma gemela” Pedro Almodóvar. El Olympia de París le programa en 1994, el Carnigie Hall en 2003. Los discos suman 80 y son variadas sus participaciones en películas, entre ellas Frida (2002) de Julie Taymor y Babel (2006), de Alejandro González Iñárritu.
“Yo quiero que algún día se entienda que mi mensaje ya no es de la
garganta, ya no es de disco, ya no es de concierto: es la voz inmensa
del individuo humano que está callada, que no tiene nombre, que no puede
llamársele de ninguna manera. Eso es lo que yo siento, eso es lo que no
me deja morir hasta que la gente sepa que mi canto no es canto, que es
algo más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá del saber,
más allá de todo, del arte en sí mismo”, dijo en una entrevista
realizada en Madrid y publicada en la revista Letras Libres en septiembre de 2003.
“Me voy. Les dejo de herencia mi libertad, que es lo más preciado del
ser humano”, dice en esa charla. Pero estuvo nueve años más de un lado a
otro, y visitó en julio sus “madriles”, y volvió a la Residencia de Estudiantes de Madrid para evocar a Lorca y brindarle La Luna Grande, y ya rumbo a México el 26 de julio mandó decir en Twitter:
“Mil gracias por todo España. Recogí mi alma, pero volví a dejar mi
corazón en Madrid y para siempre...". Su alma solo esperó a llegar a
Tepoztlán para empezar a tenderse sobre todos los que alguna vez han
llorado, gritado y amado, como y con Chavela Vargas.
Quién pudiera reír como llora ella (JOAQUIN SABINA)
Andaba dibujando en un cuadernito, una costumbre que recién adquirí,
cuando vi por la televisión, encendida sin sonido, la imagen de Chavela.
Di voz al aparato. Se nos fue, escuché. Y me cogió un llanto
irreparable. Lo que nunca me había sucedido. Siempre me culpé por no ser
capaz de llorar con la muerte de mis padres, pero esta vez me venció el
desconsuelo. Yo nunca me tomé copas con mis ídolos: Bob Dylan, Leonard
Cohen o Brassens. Y sí, con Chavela, con la que he cantado, nos hemos
abrazado y reído hasta hartarnos. Todas esas veces cuentan y contarán
siempre entre las más grandes cosas que me han sucedido en la vida.
Será difícil, por ejemplo, olvidar cómo la conocí. Fue una noche de
hace unos veinte años, en Madrid, en la sala Morasol. Dijo: “Yo vivo en
el bulevar de los sueños rotos”. Y yo tuve que escribirle una canción
con esa frase. Ya se había recuperado de su alcoholismo. Calculaba que
había bebido algo así como 1,8 millones de botellas de tequila y solía
decirme cuando me veía beberlo a mí: “Joaquín, ese tequila tuyo es muy
malo; el bueno de verdad ya nos lo bebimos José Alfredo Jiménez y yo”.
Al conocer la triste noticia, que todos veníamos anticipando, he sentido
la necesidad de bajar al bar a tomar uno a su salud, aunque el brebaje
sin ella siempre será de los malos.
Aquella primera vez, pedí a Pedro Almodóvar que nos presentara. Al
acercarme, escuché cómo él le contaba quién era yo, pues Chavela no
tenía la menor idea. “La admiro desde niño”, le dije. “Yo también le
admiro mucho a usted”, contestó. Ante la mentira, exclamé. “Vete a la
mierda”. Nos fundimos en un largo abrazo que nunca aflojamos hasta ayer
mismo, incluso aunque no pudiéramos vernos en su última visita a España,
un viaje que quizá no debió hacer, pues no estaba en condiciones.
Entonces, yo estaba de gira y a ella la ingresaron en un hospital.
Con su desaparición, se pierde una manera de cantar llorando, un
quejío inigualable, una expresividad fuera de lo común. Unos cojones y
unos ovarios nunca vistos en la música popular desde la muerte de
Roberto Goyeneche. Ella no vendía una voz, vendía un estilo. Era una
maestra en perder la primera al tiempo que ganaba lo segundo. Algo en lo
que yo, sin duda, tengo mucho que aprender. En estos momentos de
pérdida me digo, como en la canción: ¡Quién pudiera reír como llora
Chavela! Y recuerdo estas palabras de Almodóvar: “Desde Jesucristo,
nadie ha abierto los brazos como ella”.
Adiós volcán (PEDRO ALMODÓVAR)
Durante veinte años la busqué en sus escenarios habituales y desde
que la encontré en el diminuto backstage de la madrileña Sala Caracol
llevo otros veinte años despidiéndome de ella, hasta esta larguísima
despedida, bajo el sol abrasivo del agosto madrileño.
Chavela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la
que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios
errores, y dispuesto a seguir cometiéndolos, a intentarlo de nuevo.
El gran escritor Carlos Monsiváis dijo “Chavela Vargas ha sabido
expresar la desolación de las rancheras con la radical desnudez del
blues”. Según el mismo escritor, al prescindir del mariachi Chavela
eliminó el carácter festivo de las rancheras, mostrando en toda su
desnudez el dolor y la derrota de sus letras. En el caso de Piensa en mí,
(eso lo digo yo) una especie de danzón de Agustín Lara, Chavela cambió
hasta tal punto el compás original que de una canción pizpireta y
bailable se convirtió en un fado o una nana dolorida.
Ningún ser vivo cantó con el debido desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chavela. “Y si quieren saber
de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un
mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca (YO
NUNCA, cantaba ella) he llorado”. Chavela creó con el énfasis de los
finales de sus canciones un nuevo género que debería llevar su nombre.
Las canciones de José Alfredo nacen en los márgenes de la sociedad y
hablan de derrotas y abandonos, Chavela añadía una amargura irónica que
se sobreponía a la hipocresía del mundo que le había tocado vivir y al
que le cantó siempre desafiante. Se regodeaba en los finales, convertía
el lamento en himno, te escupía el final a la cara. Como espectador era
una experiencia que me desbordaba, uno no está acostrumbrado a que te
pongan un espejo tan cerca de los ojos, el desgarro con tirón final,
literalmente me desgarraba. No exagero. Supongo que habrá alguien por
ahí que le pasara lo mismo que a mí.
En su segunda vida, cuando ya tenía más de setenta años, el tiempo y
Chavela caminaron de la mano, en España encontró una complicidad que
Méjico le negó. Y en el seno de esta complicidad Chavela alcanzó una
plenitud serena, sus canciones ganaron en dulzura, y desarrolló todo el
amor que también anidaba en su repertorio. “Oye, quiero la estrella de
eterno fulgor, quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche
de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo, y mil campanas de
gloria tañendo para brindar la noche de mi amor.” A lo largo de los años
noventa y parte de este siglo, Chavela vivió esta noche de amor, eterna
y feliz con nuestro país, y como cada espectador, siento que esa noche
de amor la vivió exclusivamente conmigo. Chavela te cantaba solo a tí,
al oído, y cuando el torrente de su voz fue menos potente, (no hablo de
declive, ella no lo conoció, hizo y cantó lo que quiso y como quiso)
Chavela se volvió más íntima. Las mejores versiones de La llorona
las interpretó en sus últimos conciertos. Abordaba la canción con un
murmullo, y en ese tono continuaba, recitando palabra por palabra, hasta
llegar al épico final. Cantar lo que se dice cantar solo cantaba la
última estrofa, de un modo ascendente hasta gritar su última y breve
palabra. “Si como te quiero quieres llorona, quieres que te quiera más.
Si ya te he dado la vida, llorona, qué más quieres. ¡Quieres MÁS!"
Estremecía escuchar la palabra “más” gritada por Chavela.
La presenté en decenas de ciudades, recuerdo cada una de ellas, los
minutos previos al concierto en los camerinos, ella había dejado el
alcohol y yo el tabaco y en esos instantes éramos como dos síndromes de
abstinencia juntos, ella me comentaba lo bien que le vendría una copita
de tequila, para calentar la voz, y yo le decía que me comería un
paquete de cigarrillos para combatir la ansiedad, y acabábamos
riéndonos, cogidos de la mano, besándonos. Nos hemos besado mucho,
conozco muy bien su piel.
Los años de apoteosis española hicieron posible que Chavela debutara
en el Olympia de París, una gesta que solo había conseguido la gran Lola
Beltrán antes que ella. En el patio de butacas tenía a mi lado a Jeanne
Moreau, a veces le traducía alguna estrofa de la canción hasta que
Moreau me murmuró “no hace falta, Pedro, la entiendo perfectamente” y no
porque supiera español.
Y con su deslumbrante actuación en el Olympia parisino consiguió, por
fin, abrir las puertas que más férreamente se le habían cerrado, las
del Teatro Bellas Artes de Méjico DF, otro de sus sueños. Antes de la
presentación en París un periodista mejicano me agradeció mi generosidad
con Chavela. Yo le respondí que lo mío no era generosidad, sino
egoísmo, recibía mucho más que daba. También le dije que aunque no creía
en la generosidad sí creía en la mezquindad, y me refería justamente al
país de cuya cultura Chavela era la embajadora más ardiente. Es cierto
que desde que empezara a cantar en los años cincuenta en pequeños antros
(¡lo que hubiera dado por conocer El Alacrán, donde debutó con la
bailarina exótica Tongolele!) Chavela Vargas fue una diosa, pero una
diosa marginal. Me contó que nunca se le permitió cantar en televisión o
en un teatro. Después del Olympia su situación cambió radicalmente.
Aquella noche, la del Bellas Artes del D.F., también tuve el privilegio
de presentarla, Chavela había alcanzado otro de sus sueños y fuimos a
celebrarlo y a compartirlo con la persona que más lo merecía, José
Alfredo Jiménez, en el bar Tenampa de la Plaza de Garibaldi. Sentados
debajo de uno de los murales dedicados al inconmensurable José Alfredo
bebimos y cantamos hasta el amanecer (ella no, solo bebió agua aunque al
día siguiente los diarios locales titulaban en su portada “Chavela
vuelve al trago”). Cantamos hasta el delirio todos los que tuvimos la
suerte de acompañarla esa noche, pero sobre todo cantó Chavela, con uno
de los mariachis que alquilamos para la ocasión. Era la primera vez que
la escuchábamos acompañada por la formación original y típica de las
rancheras. Y fue un milagro, de los tantos que he vivido a su lado.
En su última visita a Madrid, en una comida íntima con Elena
Benarroch, Mariana Gyalui y Fernando Iglesias, tres días antes de su
presentación en la Residencia de Estudiantes, Elena le preguntó si nunca
olvidaba las letras de sus canciones. Chavela le respondió: “a veces,
pero siempre acabo donde debo”. Me tatuaría esa frase en su honor.
¡Cuántas veces la he visto terminar donde debe! Aquella noche en el
indescriptible bar Tenampa, Chavela terminó la noche donde debía, bajo
la efigie de su querido compañero de farras José Alfredo, y acompañada
de un mariachi. Las canciones que ella desagarró en el pasado,
acompañada por dos guitarras, volvieron a sonar lúdicas y festivas,
donde y como debía ser. El último trago fue aquella noche un
delicioso himno a la alegría de haberse bebido todo, de haber amado sin
freno y de seguir viva para cantarlo. El abandono se convertía en
fiesta.
Hace cuatro años fui a conocer el lugar de Tepoztlán donde vivía,
frente a un cerro de nombre impronunciable, el cerro de Chalchitépetl.
En esos valles y cerros se rodó Los siete magníficos, que a su vez era la versión americana de Los siete samuráis
de Kurosawa. Chavela me cuenta que la leyenda dice que el cerro abrirá
sus puertas cuando llegue el próximo Apocalipsis y solo se salvarán los
que acierten a entrar en su seno. Me señaló el lugar concreto de la
ladera del cerro donde parecían estar dibujadas dichas puertas.
Circulan muchas leyendas, orgánicas, espirituales, vegetales,
siderales, en esta zona de Morelos. Además de los cerros, con más roca
que tierra, Chavela también convive con un volcán de nombre rotundo,
Popocatépetl. Un volcán vivo, con un pasado de amante humano, rendido
ante el cuerpo sin vida de su amada. Tomo nota de los nombres en el
mismo momento en que salen de los labios de Chavela y le confieso mis
dificultades para la pronunciación de las “ptl” finales. Me comenta que
durante una época las mujeres tenían prohibido pronunciar estas letras.
¿Por qué? Por el mero hecho de ser mujeres, me responde. Una de las
formas más irracionales (todas lo son) de machismo, en un país que no se
avergüenza de ello.
En aquella visita también me dijo “estoy tranquila”, y me lo volvió a
repetir en Madrid, en sus labios la palabra tranquila cobra todo su
significado, está serena, sin miedo, sin angustias, sin expectativas (o
con todas, pero eso no se puede explicar), tranquila. También me dijo
“una noche me detendré”, y la palabra “detendré” cayó con peso y a la
vez ligera, definitiva y a la vez casual. “Poco a poco”, continuó,
“sola, y lo disfrutaré”. Eso dijo.
Adiós Chavela, adiós volcán.
Tu esposo, en este mundo, como te gustaba llamarme,
Pedro Almodóvar.